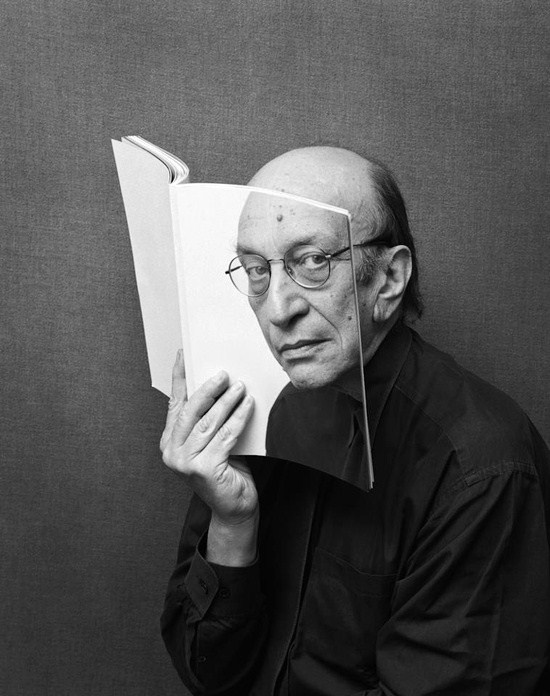La concesión del Premio Nacional de Arquitectura 2016 al estudio Martínez Lapeña-Torres ha supuesto una de las mayores alegrías de un año difícil. No sólo porque ahí pasé cinco cruciales años en los que aprendí buena parte de lo que sé de este oficio sino porque es un premio merecidísimo a dos de los más grandes arquitectos del país. Un premio a una trayectoria coherente y singular, que abarca con maestría todas las escalas de proyecto (desde el adoquín Palma hasta la gigantesca plaza del Fórum de las Culturas, pasando por exquisitas intervenciones en el patrimonio y el paisaje o maravillosas viviendas mediterráneas); a una arquitectura que nació en una época de escasez y que, por ello, tiene un gran respeto por lo existente y se manifiesta siempre con delicadeza y modestia de medios; a una arquitectura culta –conocedora de la historia y de los oficios en extinción- e intemporal.
Ojalá este premio traiga nuevos encargos a la altura de su talento. Siempre me ha entristecido que no tuviesen la oportunidad de proyectar un gran edificio público -aparte del magnífico hospital de Mora de Ebro-, y que sus dos excelentes propuestas para auditorios se acabasen malogrando (en el de Barcelona se llegaron a empezar las cimentaciones, del de Cádiz sólo quedan la maqueta y los dibujos). Tal vez ahora, en plena madurez, llegue esa oportunidad.
Pero si no fuese así, su obra es una muestra de que muchas veces los encargos más modestos (la mejora de accesibilidad a un centro histórico, una parada de autobús) pueden ser los más expresivos, o los que más mejoren la imagen de una ciudad y la vida de su gente.
Y me alegro sobre todo por José Antonio y Elías, dos personas nobles y decentes que tratan a sus trabajadores con cariño y respeto y comparten con generosidad su sabiduría y su tiempo. Nunca olvidaré aquel arroz preparado por José Antonio en su casa de Alella, ni aquel viaje con Elías por sus obras ibicencas,…ni tantas otras cosas.
¡Gracias, Maestros!